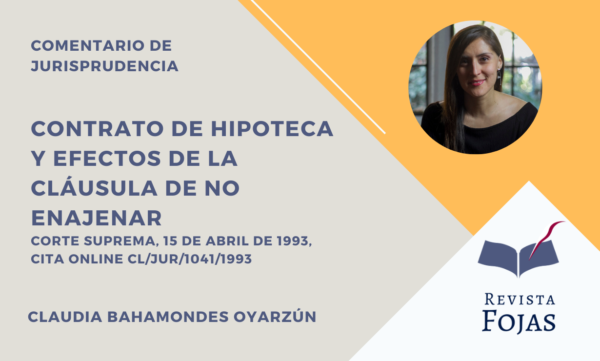Nota editorial: las opiniones expresadas en esta revista son propias de sus autores o autoras y no pretenden evidenciar, necesariamente, las apreciaciones de la Corporación Chilena de Estudios de Derecho Registral, ni la de sus integrantes o de su Comité Editorial, en las problemáticas jurídicas que se discutan.
Descarga este comentario de jurisprudencia
Claudia Bahamondes Oyarzún[1]
Profesora de Derecho civil, Universidad Diego Portales.
Investigadora, Fundación Fernando Fueyo Laneri
La sentencia referida y que a continuación se comenta, representa un buen punto de partida para tratar una espinosa problemática generada a partir de la interpretación del artículo 2415 del Código Civil y los principios generales que en este cuerpo normativo subyacen. Así, el fallo se centra en el análisis sobre la validez o nulidad de la cláusula convencional sobre prohibición de gravar y enajenar un bien hipotecado, acordada entre las partes que celebran un contrato de hipoteca.
Los hechos tienen como antecedente la celebración de un mutuo de dinero entre quien es recurrente de casación y un banco, que exigió, como garantía, la constitución de una hipoteca, incluyendo en este último contrato la cláusula de no enajenar ni gravar el inmueble sobre el que recae. El recurso de casación en el fondo presentado por el mutuario se divide en dos capítulos, el primero de los cuales será objeto de estudio. En éste, el litigante se dirige contra la sentencia de primera instancia, confirmada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la demanda de nulidad de la cláusula ya referida. Para sustentar sus alegaciones, se apoya en el art. 2415 del Código Civil, interpretándolo como una norma prohibitiva, que impediría expresamente la realización de este acto, bajo cualquier circunstancia. Para el recurrente, la estipulación adolecería de objeto y causa ilícitos y debe ser sancionada con la nulidad absoluta en virtud de los arts. 1466, 1467 inciso 2º, 1681, 1682 inciso 1º y 1683.
La resolución de la Corte constituye una buena oportunidad para volver sobre la discrepancia doctrinaria y jurisprudencial relativa a las prohibiciones convencionales de disponer jurídicamente de una cosa[2]. Conocidas son las posturas que, en ausencia de una norma general que regule la situación en el Código, pretenden negar, confirmar o aceptar condicionadamente, su validez[3]. No obstante, si se trata de bienes hipotecados, la existencia de una regla expresa pacifica la controversia y la doctrina coincide en que se trata de un escenario en que el Código expresamente habría vedado este tipo de pactos[4]. La clara redacción del art. 2415, que señala “El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o gravarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario”, eliminaría toda posibilidad de que se produjera alguna interpretación diferente de la norma citada.
La sentencia examinada, reproduce los argumentos del recurrente, quien, como se dijo, solicita se declare la nulidad absoluta de la cláusula incorporada en el contrato de mutuo hipotecario, señalando que adolece de causa y de objeto ilícitos[5]. En este punto, la Corte Suprema realiza una acertada distinción, que ya fue destacada en alguna oportunidad[6]. En el considerando noveno, se descarta la argumentación del recurrente y señala que una correcta interpretación del art. 2415, de acuerdo con su tenor literal, permite concluir que dicha norma no contiene propiamente una prohibición de pactar la mencionada cláusula. Al no existir la pretendida proscripción y ya que no hay una sanción de nulidad específicamente establecida para este caso, es que se desecha este capítulo del recurso presentado. No obstante, la Corte detiene su análisis y no se pronuncia sobre las consecuencias que apareja el pacto de esta prohibición entre las partes y qué sucedería si la estipulación se incumple.
Una primera reflexión que se realiza a propósito de las cláusulas de no enajenar en general, es que, cuando éstas se consideran válidas, tienen la fisonomía de una obligación de no hacer, incorporada al contrato hipotecario[7]. Y si ellas son incumplidas, regiría lo dispuesto en los arts. 1555 del Código Civil[8] y 530 y siguientes –por reenvío del art. 544- del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, en principio, la inobservancia de estas obligaciones de no hacer se resolvería en la indemnización de perjuicios. La única forma en que se ejecute específicamente lo pactado, reversando el gravamen o la enajenación, es que sea posible destruir lo realizado para alcanzar el objeto tenido en vista al contratar, sin que pueda obtenerse éste por otros medios[9].
Sin embargo, así como el máximo tribunal se refirió al tenor literal de la norma para descartar la nulidad absoluta de la cláusula pactada en un contrato hipotecario, es que esta misma técnica de interpretación sirve para dilucidar si ella efectivamente es válida o tiene alguna función.
Del análisis del texto, puede apreciarse que lo que verdaderamente prevé la norma, es que el dueño de un bien hipotecado siempre conservará la facultad de gravarlo o enajenarlo, a pesar de que convencionalmente se indique otra cosa. Es decir, en realidad, más que una auténtica prohibición establecida por el legislador, la letra de la ley contiene una afirmación o si se quiere, una declaración en orden a reconocer y potenciar la posibilidad irrenunciable y permanente que el dueño del bien gravado tiene para enajenar o embarazar su propiedad. Éste es el acto ilocucionario que se encuentra tras la proposición de la norma. Lo que se busca y se predica con dicha regla no es establecer una prohibición ni un mandato, sino que sólo corresponde a un enunciado que se acerca más a una norma permisiva[10].
Entender la regla de otra forma, implicaría regresar a su antigua redacción, obviando su cambio radical y su posterior modificación por la que definitivamente se consagró y que hoy se examina. En efecto, el sentido actual de la norma, quedó fijado sólo con el Proyecto de 1853, pues anteriormente, en el de 1847, se establecía el principio inverso, por el cual el deudor podría enajenar la cosa hipotecada, a menos de estipularse expresamente lo contrario, respecto de bienes raíces y mediando la inscripción registral respectiva[11].
Por lo tanto ¿cuál es el sentido que debe darse al art. 2415? ¿Se trata de prohibiciones convencionales válidas? Al parecer y por el cambio en el criterio de Bello, sólo queda pensar que se trata de cláusulas que no son nulas, pero cuyo establecimiento no produce ningún efecto. Es decir, deberían entenderse como no escritas, ya que por más que se incorporen al contrato, la facultad de disposición del dueño no se ve afectada. Ello trae como consecuencia que tampoco cabría aplicar el art. 1555 en caso de ser infringidas por él, pues el incumplimiento de una estipulación como ésta no conllevaría ninguna consecuencia jurídica.
Como se anotó, se trata de una declaración del legislador. Declaración que viene a consolidar el derecho de propiedad y la facultad de disposición del dueño del bien raíz. Esto es especialmente relevante si se considera que el acreedor no quedará desprotegido, pues le amparan tres importantes derechos derivados de la hipoteca. Si el propietario dispone del bien, el acreedor podría recurrir al derecho de persecución si el inmueble hubiese sido enajenado[12], a la posición preferente de fecha si hubiese sido gravado[13], o a la mejora de la garantía si hubiese mermado su valor por este motivo[14].
En consecuencia, la Corte Suprema acierta al momento de interpretar el art. 2415 como una norma que no contiene propiamente una prohibición del legislador. Acierta también al momento de denegar la solicitud de nulidad absoluta por objeto o causa ilícitos, dado que no existe en el Código Civil norma de derecho estricto que así lo señale. El problema del fallo radica en el paso siguiente, pues si la prohibición convencional de gravar o enajenar el bien hipotecado no es nula, falta un pronunciamiento sobre sus efectos. Dado que la sentencia sólo se limita a rechazar la nulidad solicitada, sin hacer referencia a lo que sucederá con dicha cláusula, es que sólo queda por entender que la Corte la considera válida o al menos, como una estipulación que sigue produciendo efectos, contrariando el texto expreso de la ley, lo que resultaría inadmisible.
De ahí que se sostenga, finalmente, que la prohibición convencional de enajenar o gravar un bien raíz hipotecado debe entenderse como no escrita. No es una cláusula nula, sino que carente de efectos, pues el legislador se ha encargado de mantener las facultades que envuelve la disposición de los bienes para el propietario, sin desamparar, con esto, la posición del acreedor, ni la eficacia de la hipoteca en tanto garantía. Y es que éste es uno de los casos en que distinguir la nulidad de las otras formas de ineficacia adquiere una importancia insoslayable.
Bibliografía citada
Alessandri Rodríguez, Arturo, Somarriva Undurraga, Manuel, Vodanovic Haklicka, Antonio (2009). Tratado de los derechos reales. Bienes. Sexta edición. Santiago: editorial Jurídica, tomo i.
Barrientos Grandon, Javier (dir.) (2012). Código Civil. Santiago: Abeledo Perrot – Thomson Reuters, tomo ii.
Boffi, Luis (1926). Hipoteca civil. La Plata: talleres gráficos D. Oliva.
Brantt Zumarán, María Graciela (2014). “La hipoteca de cosa ajena como un problema de incumplimiento contractual”, en Susan Turner Saelzer y Juan Andrés Varas Braun (coords.). Estudios de derecho civil IX: Jornadas nacionales de derecho civil de Valdivia. Santiago: LegalPublishing-Thomson Reuters.
Claro Solar, Luis (1979). Explicaciones de derecho civil chileno y comparado, vol. 3. Santiago: reimp. Bogotá 1992, tomo vi.
Diez Duarte, Raúl (1991). La hipoteca en el Código Civil chileno. Santiago: Pacsed Editores.
Fundación Fernando Fueyo Laneri (2003). Estudios sobre reformas al Código Civil y Código de Comercio. Cuarta parte: derecho registral inmobiliario. Santiago: editorial Jurídica.
Lecaros Sánchez, José Miguel (2000). Las cauciones reales. Prenda e hipoteca. Santiago: Metropolitana.
Mery Berisso, Rafael (1958). Derecho hipotecario. Estudio de derecho civil chileno y comparado. Santiago: editorial Jurídica.
Peñailillo Arévalo, Daniel (2009). Los bienes. La propiedad y otros derechos reales. Santiago: editorial Jurídica.
Pinochet Olave, Ruperto (2008). “Enfoque actual acerca de la validez de las cláusulas de no enajenar”, en Alejandro Guzmán Brito (ed. científico). Colección de estudios de derecho civil en homenaje a la profesora Inés Pardo de Carvallo. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.
Pinochet Olave, Ruperto (2013). “Sobre la validez de las cláusulas de no enajenar: un enfoque actual”, en Rodrigo Barcia Lehmann (coord.). Fundamentos de derechos reales en el derecho chileno. Santiago: Legal Publishing-Thomson Reuters.
Searle, John (2001). Actos de habla. 5ª edición. (trad.) Luis M. Valdés Villanueva. Madrid: ediciones Cátedra. Somarriva Undurraga, Manuel (1943). Tratado de las cauciones. Santiago: Ediar Conosur Ltda.
[1] Este trabajo fue publicado previamente en: Bahamondes, Claudia (2017). “Contrato de hipoteca y efectos de la cláusula de no enajenar”, en Pablo Cornejo y Jorge Larroucau (dirs.). Contratos. Jurisprudencia Civil Comentada. Santiago: Der Ediciones, pp. 685-690.
[2] La facultad de disposición así entendida, incluye la posibilidad para el propietario de realizar una serie de actos jurídicos, entre los cuales se encuentran el “desmembramiento” y el “desplazamiento” –total o parcial- de la propiedad. De esta forma, se abarcan hipótesis que van desde la constitución de un derecho real, hasta la enajenación completa del bien. En este sentido, Claro Solar (1979), tomo vi, pp. 336-339.
[3] La síntesis de estas tres orientaciones, representadas por las opiniones clásicas y otras más actuales en Pinochet (2008), pp. 332-336. Y también Pinochet (2013), pp. 259-284.
[4] Lo señalan así, por ejemplo, Peñailillo (2009), pp. 139-140; Alessandri, Somarriva y Vodanovic (2009), tomo i, pp. 57-60; Mery (1958), pp. 334-335, con la prevención de que frente a leyes especiales que las permitan éstas deben ser aplicadas; Somarriva (1943), pp. 415-417.
[5] En realidad, el litigante no hace más que invocar el razonamiento de alguna doctrina, partidaria de sancionar una estipulación como la señalada de esta forma, por contrariar el principio de libre circulación de los bienes. Entre otros, Somarriva (1943), p. 415, quien considera que por este motivo el pacto adolecería de objeto ilícito y causa ilícita y por tanto, sería nulo absolutamente. También véase esta misma interpretación en la síntesis que realizan Alessandri, Somarriva y Vodanovic (2009), tomo i, p. 59.
[6] Ver Pinochet (2008), pp. 324-343; Pinochet (2013), pp. 276-278.
[7] Tal como se ha denunciado, el análisis de la hipoteca se sitúa normalmente en su fisonomía de caución, quedando a un lado el examen desde su perspectiva como el contrato que viene a constituirla. Brantt (2014), pp. 283-285. Es más, desde antiguo se ha reparado en que la referencia que hace el Código al contrato hipotecario sólo se recoge en forma directa en el art. 2411. Las demás disposiciones, no formulan distinciones con el derecho real. Mery (1958), pp. 137-138.
[8] Peñailillo (2009), pp. 141-142; Pinochet (2008), pp. 336-338; Pinochet (2013), p. 4; Pinochet (2013), pp. 268-271; Alessandri, Somarriva y Vodanovic (2009), tomo i, pp. 60-61, quienes también consideran que puede operar la condición resolutoria tácita, contenida en el art. 1489, si la cláusula inobservada estaba incorporada en un contrato hipotecario bilateral.
[9] De esta manera, el art. 544 del Código de Procedimiento Civil, remite las reglas de las obligaciones de no hacer a las de hacer, de los arts. 530 y siguientes.
[10] Searle (2001), pp. 31-33.
[11] En el Proyecto de 1847, el art. 637 señalaba “El deudor podrá enajenar la cosa hipotecada, a menos de expresa estipulación en contrario; pero esta estipulación no perjudicará a terceros, si no se anotare en la oficina de hipotecas; ni valdrá sino respecto de bienes raíces”. En cambio, el art. 2577 inciso 3º del Proyecto de 1853 ya se pronunciaba por la inversa al prescribir que: “El deudor podrá enajenar e hipotecar la finca especialmente hipotecada, a pesar de toda estipulación en contrario”. La redacción actual, llega con el Proyecto Inédito. Mery Berisso (1958), pp. 322-323 y Barrientos (2012), tomo ii, p. 1.090.
[12] Además del derecho personal para cobrar el crédito, el art. 2428 permite al acreedor dirigirse contra cualquier poseedor de la finca hipotecada, sin importar el título bajo el cual la hubiera adquirido, por cuanto se trata de un derecho real (art. 577). Así, el tercer poseedor no podrá oponer el beneficio de excusión. Lecaros Sánchez, José Miguel, Las cauciones reales. Prenda e hipoteca, Santiago, Metropolitana, 2000, pp. 359-361; Boffi, Luis, Hipoteca civil, La Plata, talleres gráficos D. Oliva, 1926, pp. 132-135.
[13] Es en virtud de la misma declaración del art. 2415, que el art. 2477 previó la situación en que se constituyeran dos o más hipotecas sobre un mismo inmueble. Y el orden de preferencia entre ellas será cronológico, ya que corresponderá a las fechas en que se realizaron las respectivas inscripciones conservatorias, considerando, si es necesario, el horario en que ellas se hubiesen practicado. Lecaros Sánchez, (n. 11), pp. 376-377. Como se trata de derechos reales conciliables o compatibles entre sí, es que el principio de prioridad opera aquí con una modalidad prelativa o depreferencia para el pago, es decir, no se excluye el derecho posterior, pero sí se le dota de menor rango o categoría. Fundación Fernando Fueyo Laneri, Estudios sobre reformas al Código Civil y Código de Comercio. Cuarta parte: derecho registral inmobiliario, Santiago, editorial Jurídica, 2003, pp. 92-93 y 296-298 y Diez Duarte, Raúl, La hipoteca en el Código Civil chileno, Santiago, Pacsed Editores, 1991, pp. 36-37.
[14] El Código regula esta posibilidad en el art. 2427, precisamente porque se mantiene la facultad de uso y disposición –material o jurídica- para el dueño del inmueble. En este sentido, es que el acreedor podrá pedir que se mejore la hipoteca o se dé otra seguridad equivalente si la finca se ha perdido o deteriorado, sin importar que la depreciación hubiese provenido de una situación fortuita o culpable. Lecaros Sánchez, (n. 11), pp. 309-312.