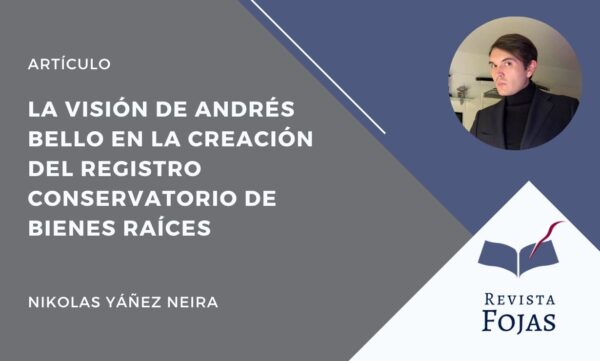Nota editorial: las opiniones expresadas en esta revista son propias de sus autores o autoras y no pretenden evidenciar, necesariamente, las apreciaciones de la Corporación Chilena de Estudios de Derecho Registral, ni la de sus integrantes o de su Comité Editorial, en las problemáticas jurídicas que se discutan.
Nikolas Yáñez Neira
Estudiante de Derecho
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
La explicación a la relativa tardía aparición del Registro en el entramado institucional del Estado puede encontrarse en el estatuto jurídico que regía a la propiedad inmobiliaria heredado del antiguo régimen.
En efecto, la elevadísima concentración del poder económico constituido fundamentalmente por el dominio de la tierra, en lo que se ha dado en llamar las “manos muertas” identificadas con la Iglesia, la nobleza y el propio Estado, unida a instituciones como los mayorazgos que impedían la atomización y la libre circulación de la propiedad raíz, provocaban que las viejas formas que regulaban la transferencia y transmisión, heredadas del Derecho romano, fueran suficientes para responder a ese reducido mercado. En este, el conocimiento recíproco entre los terratenientes era suficiente fuente de información que permitía conocer no solo los méritos morales de las eventuales contrapartes, sino que también las titularidades de los derechos, las aptitudes productivas de los inmuebles y las posibles cargas que pudieran pesar sobre los mismos.
Sin embargo, y no obstante las restricciones, el flujo contractual inmobiliario fue aumentando su densidad poco a poco, tomando relevancia la primera fuente de asimetrías informativas. Nos referimos, obviamente, a las llamadas “cargas ocultas”; esto es, todos aquellos derechos reales que no implican una aprehensión material de la cosa y que, por esta razón, no son ostensibles.
Para soslayar esta fuente de incerteza, por Pragmática de 1539, se crean los Registros de Censos y Tributos; más tarde y de manera inorgánica, comenzaron a aparecer las Contadurías de Hipotecas; por último, a partir de los Autos Acordados de 11 de diciembre de 1713 y 14 de agosto de 1767, más lo dispuesto en la Pragmática de 31 de enero de 1768, se instauraron los Oficios de Hipotecas. El principal objeto de todos estos incipientes Registros consistía solo en dar publicidad a las referidas “cargas ocultas” que afectaban a los inmuebles. Fernando Martínez señala que la Contaduría de Hipotecas era un Registro de Documentos, en el que el asiento carecía de sustantividad propia, limitándose su falta a privar de ciertos efectos al título inscribible y no inscrito. Agrega el autor que la finalidad era la de generar cognoscibilidad.
En consecuencia, quedaban fuera del régimen los demás derechos reales que tienen una apariencia perceptible, como el usufructo y, por cierto, el dominio. Por último, y si a todo lo anterior se le agrega el hecho de que el propósito de la Corona no era, precisamente, el de contribuir a la certeza sino más bien el de incrementar sus ingresos fiscales por la vía de la imposición de tributos, el fracaso de todos estos intentos estaba asegurado.
Como puede advertirse, los Oficios de Hipotecas estaban muy lejos de constituir un “sistema registral” de la forma en que se fueron instaurando en Hispanoamérica a lo largo de la segunda mitad del siglo xix. Sin embargo, esta es la institución que heredaron los países en ciernes, luego de las respectivas guerras de independencia y es el panorama con que se enfrentó Andrés Bello al emprender la tarea de redactar el Código Civil chileno.
Javier Barrientos expone la evolución en el pensamiento de Bello al abocarse al estudio de esta materia. Este autor anota que la concepción de Bello, expresada en el texto final del art. 686, pasó por tres momentos.
En una primera etapa, en que se conservan las formas imperantes en la cultura jurídica de aquel entonces provenientes del Derecho romano; aquí no se distinguía el derecho de dominio acerca de una cosa, de la cosa misma, por lo que la tradición operaba respecto de los inmuebles y no respecto del derecho de dominio sobre ellos. A su vez, reconocía formas de tradición real y simbólica; la tradición real se llevaba a efecto entrando el adquirente en el inmueble, en presencia del tradente, quien debía expresar su voluntad en el sentido de transferir la cosa; la tradición simbólica se hacía por la suscripción de una escritura pública en que se debía expresar la traslación actual del dominio.
En un segundo momento, el prócer del Código Civil abandona las formas clásicas y adopta esta especial forma simbólica y solemne de tradición consistente en el registro de la escritura respectiva en el oficio conservatorio de bienes raíces.
En la tercera etapa, además de concebir a la inscripción como la única forma de hacer la tradición, se separa conceptualmente la cosa del derecho real constituido sobre ella. Así se llega a instituir a la inscripción como la única forma de efectuar la tradición del dominio de los bienes raíces y otros derechos reales. En cuanto a la inspiración que el jurista pudo haber tenido, Bernardino Bravo sostiene que la redacción del art. 686 de nuestro Código Civil data de 1840, fecha a partir de la cual Bello pudo tener acceso al Código Civil austríaco que, en su art. 431, establecía: “la translación de la propiedad de los inmuebles no se hace sino transcribiendo el título, en los registros públicos y la inscripción de un propietario en lugar del otro”. Para este autor, en la disposición antes citada estaba la solución y el punto de partida para la fundación de un sistema registral que fuera capaz de complementar “las formas romanas de tradición, ancestrales en el derecho castellano y en otros europeos, con esta otra, de la inscripción en un registro público”, que tenía siglos de existencia en Austria y en varios estados alemanes.
Nuestro Código Civil sigue muy de cerca en materia patrimonial la tradición jurídica romana, y una de las manifestaciones de aquello es la adscripción a la teoría del efecto relativo de los contratos. La consecuencia necesaria de la aplicación de esta regla es aquella que distingue el título y el modo. El título, entendido como aquel hecho o acto jurídico que produce derechos y obligaciones entre partes, sirviendo de antecedente para la adquisición del dominio y demás derechos reales. Por su parte, el modo es el hecho o acto jurídico que produce como efecto la mutación de la titularidad jurídico-real. Este paradigma ha sido cultivado por nuestra doctrina bajo la afirmación de que las fuentes de los derechos personales residen en los contratos y las fuentes de los derechos reales en los modos de adquirir.
Andrés Bello se encargó de esclarecer este tema en el Mensaje de nuestro Código Civil. Allí, siendo la inscripción la única forma de transferir el dominio y demás derechos que versen sobre inmuebles, puntualiza que mientras esta no se verifica, un contrato puede ser perfecto, puede producir obligaciones y derechos entre las partes, pero no transfiere el dominio; es más, no transfiere ningún derecho real, ni tiene respecto de terceros existencia alguna.
Coherente con lo señalado, es el hecho de que en nuestro sistema traslaticio impera el principio general de que nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Una consecuencia lógica de este principio se expresa con el aforismo de que resuelto el derecho del tradente, se resuelve también el derecho del adquirente. Un vez más el Mensaje del Código aclara estos conceptos cuando Bello explica que la posesión conferida por la tradición efectuada mediante la inscripción conservatoria, deja subsistentes los derechos del verdadero propietario, que solamente podrán extinguirse por la prescripción competente.
La vigencia de las normas del Derecho común en el tráfico jurídico inmobiliario se traduce en la mantención de la reivindicación ilimitada o, mejor dicho, limitada solo por el plazo de la prescripción adquisitiva. La reivindicabilidad ilimitada se refiere a la posibilidad de recuperar el derecho que ha perdido su titular en virtud de un título inválido o resuelto, de manos del último adquirente en la cadena de transferencias, aun cuando este no sea parte del acto ineficaz, se encontrare de buena fe y hubiere adquirido el derecho a título oneroso. En estas circunstancias, el derecho del adquirente queda vinculado a los avatares de los títulos de sus antecesores, sin importar cuántos fueren en la cadena de sucesivas transferencias, por todo el plazo de prescripción. De esta manera se privilegia al verdadero dueño que ha perdido su derecho en virtud de un título viciado o sujeto a una condición resolutoria cumplida, frente al tercero adquirente, aun cuando este se encontrare de buena fe y hubiere adquirido a título oneroso confiando en lo que certifica el Registro. De esta forma, el derecho de este tercero solo podrá consolidarse una vez expirado el plazo de prescripción adquisitiva.
Fernando Martínez explica que tal protección al propietario se justifica y entiende en una sociedad poco desarrollada, donde la propiedad inmobiliaria se encuentra en manos de unos pocos que se conocen suficientemente entre sí y que suelen no deshacerse de sus bienes. Considerando los criterios comentados por el autor, la propiedad en dicha época se concebía como un fenómeno estático, donde lo más digno de protección jurídica era el derecho del propietario, de manera que no pueda verse privado de él sin haberlo consentido (seguridad estática), frente a la protección del adquirente, la denominada seguridad dinámica.
En consecuencia, y al estar el adquirente expuesto a una eventual acción reivindicatoria, el derecho habido bajo el imperio de las normas del Derecho común, no se encuentra protegido por una regla de propiedad, esto es, aquella que impide que sea privado del mismo sin su consentimiento. En realidad, se encuentra amparado solo por una regla de responsabilidad, es decir, la que en el evento de pérdida de su derecho, le permite dirigirse contra su tradente demandando solo la indemnización correspondiente. En definitiva, un derecho real incorporado al patrimonio bajo este criterio se comporta más bien como si fuera un derecho de carácter personal.
Como puede advertirse, estas reglas del Derecho común se transforman en un verdadero obstáculo en sociedades más avanzadas donde el intercambio se hace más frecuente, complejo e impersonal. Al respecto se ha planteado que la mantención de las reglas del Derecho común y especialmente la que permite reivindicar la cosa durante todo el plazo de prescripción, sin importar cuántas transferencias se hubieren verificado y que el adquirente final lo haya sido de buena fe y a título oneroso, producen una relación inversa entre la seguridad de los derechos, representada por el titular registral para que este no se vea privado del mismo sin su consentimiento. Lo mismo puede decirse respecto de la seguridad del tráfico de los derechos, representada por el adquirente a título oneroso y de buena fe, de tal forma que este último no se vea privado de su derecho por una acción reivindicatoria deducida por un titular anterior a su tradente.
La fórmula jurídica: posesión (inscripción) + transcurso del tiempo = prescripción adquisitiva = dominio, responde plenamente a los principios generales del Derecho antes comentados, fijando el hito de inicio del camino de nuestro sistema registral. A partir de ese punto, Bello tejió un entramado que configuró una estructura sólida sobre la base de ciertas reglas de certeza jurídica tendientes a asegurar que el resultado de su ecuación fuera el esperado.
Dentro de este concepto de reglas de certeza jurídica, por su trascendental importancia, no podemos pasar por alto la que entendemos es la principal innovación introducida por el redactor del Código Civil en el sistema translaticio inmobiliario chileno. Nos referimos a la inscripción como única forma de llevar a efecto la tradición del dominio y de los demás derechos reales sobre inmuebles, con lo que no solo dio al acto jurídico de la tradición la solemnidad y notoriedad del asiento registral, sino que de paso fundó un Registro que incluía todas las titularidades jurídico-reales inmobiliarias. Estas cuestiones no existían en ninguno de los demás ordenamientos pertenecientes a nuestra misma tradición jurídica, ni peninsulares ni de Indias.
Uno de los requisitos indispensables de todo sistema registral eficiente consiste en lograr que, si no todos, al menos la inmensa mayoría de los inmuebles se hallen incorporados al Registro. En consecuencia, la normativa pertinente debe contemplar un procedimiento destinado a tal objetivo.
Como es lógico, lo anterior tomó mayor relevancia en la época fundacional de nuestro Registro inmobiliario, sobre todo debido al importante papel que se le dio a la inscripción en el proceso traslaticio y transmisivo del dominio y de los demás derechos reales sobre inmuebles. Fue justamente para lograr aquello que se estableció, en el art. 693 del Código Civil, un procedimiento para llevar a efecto la transferencia por donación o contrato entre vivos, del dominio de una finca que no ha sido antes inscrita. Parte importante de la doctrina nacional, suele diferenciar la tradición de inmuebles inscritos, de aquellos que no lo están. Respecto de estos últimos se dice que, para estos efectos, están sometidos al régimen de los bienes muebles, postura que proliferó desde la tesis de José Clemente Fabres y que más tarde sería aceptada por autores como Alessandri, Somarriva y Vodanovic.
Siguiendo el tenor literal de los dispuesto en el art. 693 de nuestro Código Civil, acerca de la transferencia del dominio de una finca que no ha sido antes inscrita, podemos realizar el siguiente ejercicio de hermenéutica, considerando las observaciones que nuestro Códigomenciona para esta tarea: el contexto de la ley, su intención y espíritu claramente manifestado en ella y a la historia fidedigna de su establecimiento, todas ellas contenidas en el Mensaje del Código Civil, cuyo razonamiento parece haber sido omitido por los citados juristas, quienes se mantenían firmes en relacionar que la trasferencia de inmuebles en el periodo previo al establecimiento del Código Civildebía respetar los lineamientos de los bienes muebles; debiendo ser consecuencia lógica que siempre la inscripción conservatoria es la forma prevista por la ley para llevar a efecto la tradición de los inmuebles, se hallen o no inscritos previamente.
Ahora bien, para el caso de que el inmueble no se encuentre incorporado al Registro, se regula una forma especial para proceder a practicar la tradición por una primera inscripción. Corrobora lo anterior lo dispuesto en el art. 724 del Código Civil, el que no hace la distinción que forzadamente construyen algunos autores. En este sentido es importante resaltar que Luis Claro Solar advertía acerca de este punto señalando: Suponer que el legislador que deseaba innovar radicalmente en cuanto a la tradición y posesión de los bienes raíces por medio de la institución del Registro del Conservador, dejará subsistentes dos modos de adquirir la posesión de los bienes raíces, uno para los bienes no inscritos, el antiguo, material, defectuoso e inconveniente, y otro, el nuevo de la inscripción, para las propiedades que fueran incorporándose al Registro del Conservador, es atribuirle una falta de miras definidas y una inconsecuencia contra las cuales protestan los propios términos en que él explica su obra progresista e innovadora.
Como se puede deducir hasta ahora, tenemos que la piedra angular de nuestro sistema registral inmobiliario se encuentra asentada en el texto definitivo del art. 686 del Código Civil, el que por su importancia transcribimos en su parte pertinente:
“Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el Registro del Conservador, de la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho de hipoteca”.
Mas adelante, el art. 679 del Código Civil refuerza la exigencia de la inscripción cuando establece que, para el caso en que la ley exija solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas.
Gracias a estos preceptos, el proceso de nacimiento, transferencia, modificación o extinción de los derechos reales queda confinado al Registro. Andrés Bello construye el sistema translaticio inmobiliario sobre la base de este pilar fundamental, el que significó toda una revolución que colocó a nuestro ordenamiento jurídico a la cabeza del desarrollo e implantación de los sistemas registrales en toda Iberoamérica, donde siguieron imperando (y en algunos casos aún imperan) las viejas formas de tradición simbólicas heredadas del Derecho romano, que condenan a la clandestinidad a las titularidades jurídicas reales.
Bibliografía
Alessandri, Arturo; Somarriva, Manuel y Vodanovic, Antonio (1993). Tratado de los Derechos Reales. Sexta edición. Editorial Temis S.A.
Astudillo, Mauricio (2018). El Sistema Registral Chileno: camino desde la posesión inscrita a un registro de derechos.Cuadernos de Extensión Jurídica Nº 30. Universidad de los Andes.
Barrientos Grandón, Javier (2016). Código Civil. Edición concordada con observaciones históricas críticas dogmáticas y jurisprudenciales. Tercera edición. Legal Publishing, Thomson Reuters.
Bravo, Bernardino (2016). En busca de los orígenes del Registro Conservatorio en Chile. Bello y el ABGB. Ensayo publicado a modo de introducción a la obra “Teoría General del Derecho Registral Inmobiliario” de Marco Antonio Sepúlveda Larroucau.
Claro Solar, Luis (2025). Explicaciones de Derecho civil chileno y comparado, Libro II, De los bienes y su dominio, posesión, uso y goce. Tercera edición. Editorial Hammurabi.
Martínez, Fernando (2012). El sistema español de registro inmobiliario. Civitas Thomson Reuters.