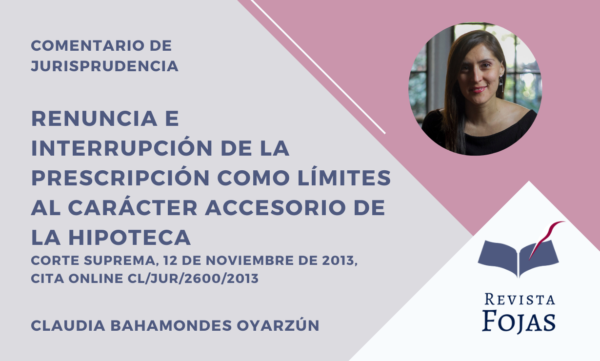Nota editorial: las opiniones expresadas en esta revista son propias de sus autores o autoras y no pretenden evidenciar, necesariamente, las apreciaciones de la Corporación Chilena de Estudios de Derecho Registral, ni la de sus integrantes o de su Comité Editorial, en las problemáticas jurídicas que se discutan.
Descarga este comentario de jurisprudencia
Claudia Bahamondes Oyarzún[1]
Profesora de Derecho civil, Universidad Diego Portales.
Investigadora, Fundación Fernando Fueyo Laneri
El principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, constituye una de las bases sobre las que se cimienta la operatividad del Código Civil chileno. Su respeto categórico ha hecho olvidar que en su estudio deben incluirse también sus excepciones o límites[2]. Y si bien es cierto, ha sido tarea de la doctrina el dar cuenta de estos fenómenos, hay ocasiones en que la jurisprudencia ha sido constante compartiendo con firmeza los mismos criterios.
Uno de estos consensos se aprecia en la causa que a continuación se revisa. Ésta se inicia con un juicio de desposeimiento que ejerce el vendedor, en contra del tercer poseedor de la finca hipotecada, por cuanto la deudora personal no habría pagado el precio convenido por una compraventa, enajenando además el bien raíz que servía de garantía para el cumplimiento de la obligación. El ejecutado opone la excepción de prescripción, arguyendo que la obligación se hizo exigible, a lo menos, hace diez años; concluye así, que tanto la acción de cobro de precio, como la hipotecaria se encuentran extinguidas, por mandato de los arts. 2515 y 2516 del Código Civil. La defensa del demandado resulta acogida, siendo luego confirmada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En contra de dicha decisión, se deducen recursos de casación en la forma y en el fondo. En lo que aquí interesa, el recurrente despliega dos líneas argumentativas. Por una parte, afirma que la sentencia impugnada no considera el reconocimiento que la deudora hizo de la obligación, pese a que se trató de un hecho acreditado de la causa; ello produciría una genuina hipótesis de interrupción natural de la prescripción. En segundo lugar, señala que, de aceptarse la concurrencia de dicho modo de extinguir, sería claro que éste fue renunciado por el deudor, afectando directamente al ejecutado, en tanto la garantía que recae sobre el inmueble del cual es poseedor accede y sigue el mismo destino de la obligación principal.
De acuerdo con los términos formulados por el recurrente, la Corte Suprema se ve en la necesidad de emitir su pronunciamiento acerca de dos efectos que la prescripción de la acción principal tiene en la hipoteca: si su renuncia e interrupción perjudican al tercer poseedor de la finca.
Primeramente, cabe recordar que la acción hipotecaria no tiene un plazo de prescripción liberatoria particular. Éste –al igual que sucede con los otros contratos accesorios– corresponde a aquel que extingue la obligación a la cual accede[3]. De ahí que el art. 2516 calce perfectamente con el adagio accessorium sequitur principale.
No obstante, el principio enunciado no recibe una aplicación irrestricta en la institución extintiva que se examina. La norma transcrita, en realidad, únicamente se ocupa de indicar la convergencia en el plazo de prescripción, pero no tiene vocación de hacerse extensiva a todos sus aspectos[4]. De hecho, aunque se duda que la interrupción se exceptúe del pretendido axioma –cuestión que se revisará más adelante– la renuncia sí representa una alteración del mismo.
La decisión de la Corte en el caso que se comenta, consolida la opinión doctrinal y jurisprudencial previa que se ha manifestado respecto de este último tema. Como se indicó, uno de los argumentos del recurrente se apoya en el reconocimiento que el deudor hizo de su obligación. Efectivamente, dado que en la especie ya se habían cumplido las condiciones para que operara la prescripción, es que, de acuerdo con el art. 2494 inciso 2º, lo que se produjo fue la renuncia a ésta[5]. Lo que la Corte rechaza, sin embargo, no es la comunicación de este modo de extinguir, sino la pretensión del ejecutante de traspasar su renuncia al tercer poseedor del bien, atendido el carácter accesorio de la acción hipotecaria.
Luego de un largo razonamiento, el máximo tribunal concluye que el tercer poseedor de la finca hipotecada siempre conserva la posibilidad de oponer la prescripción extintiva de la acción principal –y consecuencialmente la de la accesoria– cuando ésta ha sido renunciada por el deudor.
Y la sentencia lleva razón. Una cosa es que el art. 2516 indique que el plazo de prescripción de la acción hipotecaria es el mismo de la principal, básicamente porque la primera no puede subsistir si la segunda ha desaparecido, por éste o por otro modo de extinguir[6]. Pero otra cosa totalmente distinta es que a un acto de disposición, referido únicamente a la obligación personal, se le dé un alcance tan amplio que involucre a un tercero, por la mera aplicación del principio accessorium sequitur principale.
Como se ha puntualizado, no debe olvidarse que para el art. 12 la renuncia es un acto propio, particular y específico, que nunca puede afectar los intereses de terceros[7]; se trata de un acto abdicativo, que sólo atañe a quien lo ejerce[8]. Y en cuanto a la prescripción, el mismo art. 2495 exige la facultad de enajenar al renunciante, lo que no sólo envuelve la capacidad de ejercicio, sino que la posibilidad de disponer de un derecho propio, no del ajeno[9].
La decisión de la Corte no sólo es compartida por la dogmática y los tribunales nacionales, sino que se encuentra amparada en el Código Civil a propósito de la fianza. En efecto, el art. 2496 indica que “El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor”. Dicha fórmula, suele invocarse por analogía para justificar la posibilidad del tercer poseedor de soslayar la renuncia hecha por el deudor principal[10], con mayor razón en este caso, porque se trata de una deuda ajena.
El consenso que existe en este tópico contrasta con las discusiones que ha suscitado la interrupción de la prescripción. Y es que aun cuando esta pretensión invocada por el ejecutante fue desde un principio desechada por los jueces del fondo y por la Corte Suprema[11], resulta necesario analizar brevemente si ésta se traspasaría también a la obligación accesoria.
Normalmente se señala que la interrupción del plazo de prescripción extendería sus efectos a la acción hipotecaria, aplicando los arts. 2516[12] y 2434[13] a contrario. Es decir, como no opera la prescripción y ésta no logra extinguir la obligación principal, también se mantendría vigente la garantía que le accede[14]. Y no sería óbice para sustentar esta interpretación, lo regulado en el art. 2519[15], relativo precisamente a la interrupción, en tanto éste no trata el caso de las obligaciones que están presentes en hipoteca –que son diferentes entre sí– sino que sólo atañe a las mancomunadas o simplemente conjuntas[16].
Esta mirada compartida por la doctrina y la jurisprudencia, debe ser, sin embargo, matizada. Tal como se ha destacado, la conexión entre la acción principal y la accesoria, tiene sentido cuando el deudor personal y el hipotecario son una misma persona. Aquí, los efectos interruptivos de la primera, afectarían a la segunda, aunque no en virtud del art. 2516, sino que por la confusión que se produce entre ambas acciones[17].
El problema se produce cuando se presenta la figura del tercer poseedor, que atomiza las acciones de tal forma que sólo pueden concebirse separadas, siendo una de carácter inmueble y la otra mueble, según se trate del derecho real o personal, respectivamente. Y es este último es el que no incumbe al tercero, puesto que él no se encuentra obligado a la deuda contraída. Dado que no puede exigírsele el pago, sino sólo el desposeimiento, es que se confirma la independencia en la naturaleza y operatividad de ambas acciones, sin que se hagan extensibles los efectos de la interrupción del plazo prescriptivo de la acción principal[18].
Esta solución se ve reforzada porque técnicamente se trata de obligaciones diferentes. En efecto, se ha señalado “(…) la accesoriedad de la hipoteca con respecto a la obligación garantizada se extiende sólo a su función y fines, pero nunca a su naturaleza jurídica intrínseca”[19]. Cierto es que la obligación accesoria sirve a la principal para asegurar su efectividad y en este sentido, ambas están encaminadas a cumplir una misma finalidad, cual es, que el pago se cumpla. Pero de ello no se sigue que ambas tengan igual naturaleza jurídica, en tanto el mismo Código, en los arts. 46 y 1442, se encarga de darles distintas características.
En consecuencia, la renuncia y la interrupción de la prescripción en la hipoteca, tienen un apego inicial al principio que se examina. Esta correspondencia está representada por la determinación del plazo de prescripción de las acciones personal y de garantía. Ambas deben coincidir, puesto que la segunda no puede subsistir sin la primera.
No obstante, dicha máxima no se aplica al revés; es decir, la obligación principal puede pervivir sin la accesoria, lo que invita a pensar en que lo que se comunica, en realidad, es la extinción de la obligación unidireccionalmente. Así, los artículos 2516 y 2434 sólo podrían interpretarse en el mismo sentido en que fueron establecidos y no a contrario sensu. Una vez que la principal deja de existir, la accesoria no puede perpetuarse, lo cual puede suceder por cualquier modo de extinguir, entre ellos, la prescripción. La diferente naturaleza jurídica de ambas obligaciones, permite que éstas mantengan su independencia. De esta manera, es que los efectos de la renuncia y de la interrupción tienen carácter relativo y como se ha visto, constituyen situaciones particulares de excepciones al adagio accessorium sequitur principale.
Bibliografía citada
Alessandri Rodríguez, Arturo, Somarriva Undurraga, Manuel y Vodanovic Haklicka, Antonio. Tratado de derecho civil. Partes preliminar y general. Santiago: editorial Jurídica, tomo i.
Diez Duarte, Raúl (1991). La hipoteca en el Código Civil chileno. Santiago: Pacsed Editores.
Domínguez Águila, Ramón (2008). “El principio de lo accesorio y la prescripción de las acciones de garantía”, en Estudios sobre garantías reales y personales. Libro homenaje al profesor Manuel Somarriva Undurraga. Santiago: editorial Jurídica de Chile, tomo i.
Lecaros Sánchez, José Miguel (2000). Las cauciones reales. Prenda e hipoteca. Santiago: Metropolitana ediciones.
Martínez de Velasco, José Ignacio (1986). La renuncia a los derechos. Barcelona: Bosch.
Mery Berisso, Rafael (1958). Derecho hipotecario. Estudio de derecho civil chileno y comparado. Santiago: editorial Jurídica.
Rezzónico, Luis María (1958). Estudio de las obligaciones en nuestro derecho civil. Buenos Aires: editorial Perrot.
Somarriva Undurraga, Manuel (1943). Tratado de las cauciones. Santiago: Ediar-Conosur.
Sentencias citadas
Corte Suprema (2011a), 2 de marzo de 2011, CL/JUR/10230/2011.
Corte Suprema (2011b), 23 de julio de 2011, CL/JUR/10242/2011.
Corte Suprema (2014a), 2 de abril de 2014, CL/JUR/810/2014.
Corte Suprema (2014b), 8 de abril de 2014, CL/JUR/1044/2014.
Corte Suprema (2014c), 3 de julio de 2014, CL/JUR/4109/2014.
Corte Suprema (2014d), 30 de julio de 2014, CL/JUR/4988/2014.
Corte Suprema (2014e), 10 de septiembre de 2014, CL/JUR/6424/2014.Corte Suprema (2014f), 4 de diciembre de 2014, CL/JUR/9728/2014.
[1] Este trabajo fue publicado previamente en: Bahamondes, Claudia (2017). “Renuncia e interrupción de la prescripción como límites al carácter accesorio de la hipoteca”, en Pablo Cornejo y Jorge Larroucau (dirs.). Contratos. Jurisprudencia Civil Comentada. Santiago: Der Ediciones, pp. 735-741.
[2] Una brillante crítica al tratamiento de este principio como un axioma indiscutido en Domínguez (2008), pp. 39-63. También en parte, Mery(1958), pp. 38-39.
[3] Somarriva (1943), p. 475; Lecaros (2000), p. 387-388, quien señala que, en verdad, la prescripción es una sola: la de la obligación principal; Domínguez (2008), p. 40.
[4] Domínguez (2008), pp. 44-45, pp. 47-48.
[5] “Art. 2494. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida.
Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor (…)”.
[6] Esto es lo que se desprende del artículo 1442, al definir los contratos accesorios constituidos para garantizar otra obligación y del art. 2434, establecido expresamente para la hipoteca. Aunque se critican los términos en que el Código confunde el contrato hipotecario del derecho real, pues, en rigor, lo que no puede subsistir es éste último sin la obligación principal. Mery (1958), p. 139.
[7] La prescripción se convierte así, en un beneficio que puede ser renunciado o aprovechado, de manera separada, por el deudor o por el tercer poseedor. Lecaros (2000), p. 388; Domínguez (2008), p. 49. Por supuesto, la acción derivada de la obligación principal, que continúa vigente en virtud de la renuncia, será plenamente exigible, Diez (1991), p. 35 y 195.
[8] Alessandri, Somarriva y Vodanovic, pp. 340-343. Un completo estudio sobre la renuncia, sus caracteres y efectos particulares en Martínez de Velasco (1986).
[9] Rezzónico (1958), p. 564.
[10] Somarriva (1943), p. 476; Lecaros (2000), p. 388; Domínguez (2008), pp. 49-50.
[11] El rechazo, radicó en que la interrupción natural del art. 2518 inc. 2º –consistente en el reconocimiento que de la deuda hizo el obligado al pago del precio de la compraventa– operó una vez transcurridos los plazos de prescripción liberatoria. Y por ello no se cumple con el presupuesto básico para que obre la interrupción, esto es, que ella se haga efectiva mientras la obligación esté vigente y no haya pasado el tiempo para que prescriba, según lo preceptuado por el art. 2494 inc. 1º.
[12] “Art. 2516. La acción hipotecaria, y las demás que proceden de una obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que acceden”.
[13] “Art. 2434. La hipoteca se extingue junto con la obligación principal”.
[14] La jurisprudencia es prácticamente unánime en este sentido. Ejemplos de ello son las sentencias: Corte Suprema (2011a); Corte Suprema (2014a); Corte Suprema (2014b); Corte Suprema (2014c) (que considera la interrupción incluso respecto de los subsiguientes terceros poseedores); Corte Suprema (2014d); Corte Suprema (2014e); y Corte Suprema (2014f).
[15] “Art. 2519. La interrupción que obra en favor de uno de varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad (…)”.
[16] Empero, parte de la doctrina previene que este principio de comunicación entre ambas obligaciones, no es aplicable a la inversa, esto es, cuando la interrupción se produce respecto del tercero poseedor. Somarriva (1943), pp. 476-478; Lecaros (2000), pp. 389-392. Pese a ello, existen sentencias que se pronuncian en sentido contrario: Corte Suprema (2011b) y Corte Suprema (2014a).
[17] Domínguez (2008), p. 50
[18] Domínguez (2008), pp. 50-59.
[19] Mery (1958), p. 37.